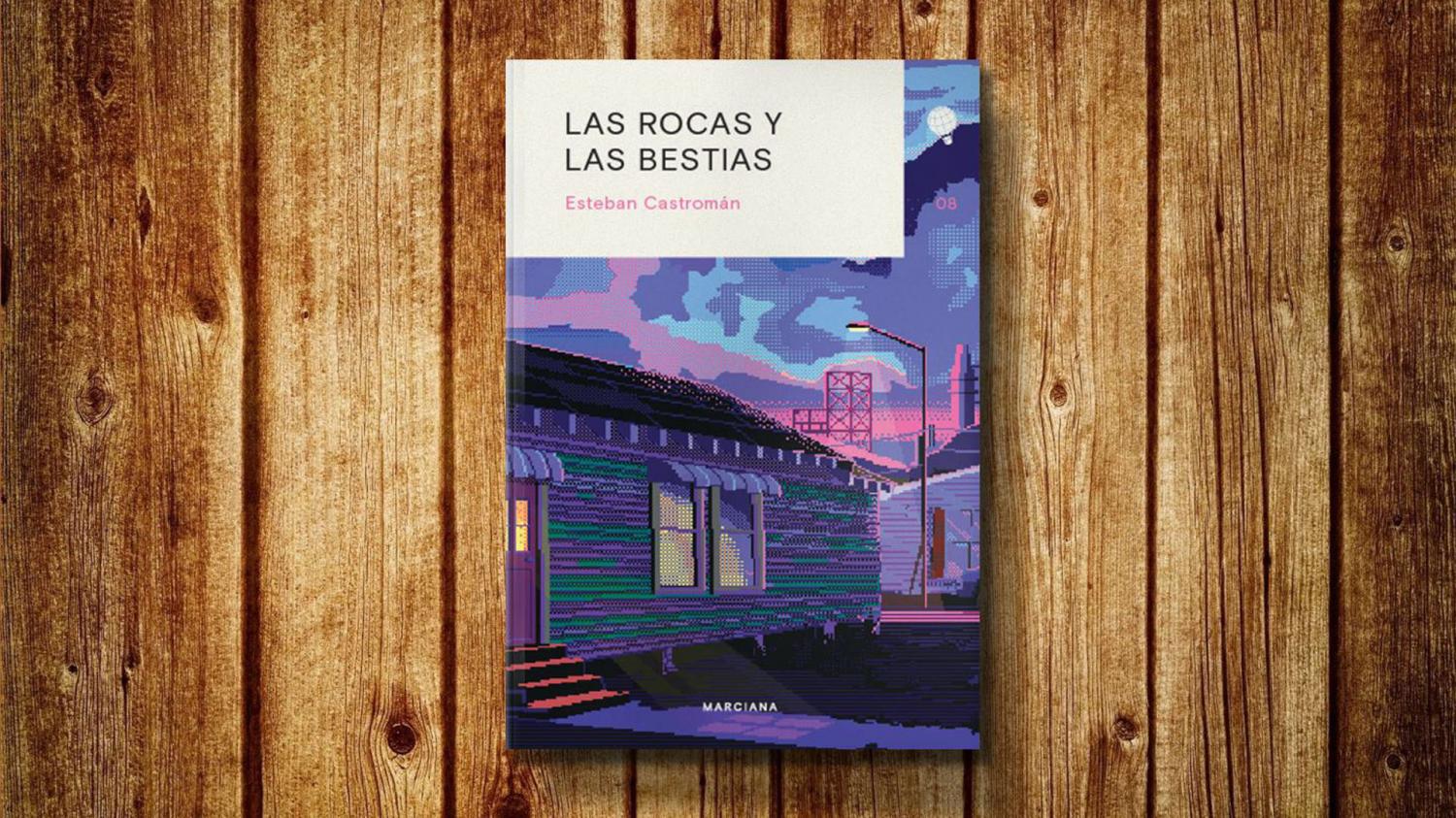La rave del universo interior
Reseña de “Las rocas y las bestias”, de Esteban Castromán (Marciana, 2018)
LA NOVELA. El libro de Castromán. FOTO TOMADA DE noticiasdebariloche.com.ar
Por Mario Flores (*)
Las voces que narran a veces no tienen nombre, ni rostro, ni destino. Se yerguen como fantasmas omniscientes que galopan a la par de pobres mortales: los vemos nacer, copular y morir. Cuando la voz que narra goza (o sufre) de la posesión de una existencia definida, el tiempo empieza a moverse. Ese desplazamiento temporal – una narración en sí – nos catapulta con una voz, una cara, rasgos, edades, dolores, nostalgias, enfermizos ángulos desde donde se avista el fin del mundo. Algo más complejo, una vuelta más: incrementar el espectro del hongo radioactivo de la narración con cortes y bloques textuales disímiles. Avatares, recuerdos difusos, enumeraciones caóticas, guiones de cine (o bocetos psicotrópicos de guiones para cine), cartas a máquina, cd’s con ruidos perimetrales, diálogos verosímiles pero no por ello pertenecientes a nuestra dimensión. Eso, en definitiva: el riesgoso mecanismo de narrar en dos dimensiones.
Las rocas y las bestias, de Esteban Castromán (Marciana, 2018) es una novela que, a la vez, es un rompecabezas maligno de densidad puramente mental. Porque claro: existe un chico de trece, en pleno estallido cerebral hormonal, existe un tiempo de vacaciones, existe una Córdoba más interior, vegetal, rústica y, encima de todo, una serie de personajes con rostro y tetas definidas que vacacionan en grupo. Sobran espejismos para una orgía narrativa. Sin embargo, el texto de este novela es puramente mental: lo que ocurre en el afuera no sucede como puede desenvolverse naturalmente. La naturaleza está corroída por ese filtro ambiguo, esquizo y problemático del lente de Emilio, el chico de trece que avista fantasmas donde no los hay (o donde nadie puede percibirlos a simple vista de la cotidianeidad, porque el afuera se compone de eso: de células cotidianas).
El texto es refractario y demuestra una existencialidad cíclica, cual serpiente que se muerde la cola: pasajes que vuelven, imágenes como fotografías a las que se regresa todo el tiempo, rostros que pertenecen a otro territorio (el del sueño, el del flash yuxtapuesto, el de la otra dimensión que abre y cierra el libro, o ambas cosas o ninguna), e incluso el arte de la nominación: cada capítulo tiene órganos con nombre propio, elementos del mundo que pueblan estos fantasmas que bailan en el río con el fondo de una lluvia de bits.
“A ver cómo este nene separa los labios” dice una de las que anda dándole vueltas a la voz que narra, y le introduce una pasti en medio de un galpón con luces – el Láser – y todo empieza a transformarse: en las pailas gustativas de la voz que nos muestra cómo se ondula su universo personal de a poco – lo generacional, la ilusión de pertenencia, el desvarío de lo interpersonal amagando una armonía imposible – pero también el montaje: el texto muestra los cortes: respira y se separa, enumera, golpea, resume.
Una historia eléctrica, hecha con retazos nubosos de un tiempo que puede clasificarse como feliz, pero que evidencia el estrépito mismo de la vida: todo lo que vemos a través del cristal de la edad, la lejanía y lo que no se posee – porque capaz que ni siquiera existe – y lo que el deseo configura como un terreno limpio, virgen, preparado.
En un momento, las vacaciones de la novela se convierten en caos; los personajes en peleoneros que muerden el polvo; la rave, la mejor fiesta, en un submundo de asfalto durante el amanecer; y el crecimiento se transforma en un viaje imposible a otro lado, un Upside Down prodigioso y lleno de ruido. Cambia el texto, cambia el mundo.
Lo que ocurría con la narración de La cuarta dimensión del signo, la novela anterior de Castromán, acá adquiere un complemento más pletórico de potencialidades: el desparpajo es hermoso y todo lo que cabe en él funciona, hasta los pasajes raros donde Emilio – el chico de trece que es antena, pararrayos, que se masturba en secuencia fílmica – habla y se somete al diálogo del futuro. Bah, digo el futuro porque no sabemos qué es esa otra parte – “Casatanque” – que cierra la novela o la vuelve a inaugurar, como un partido online de ajedrez, donde cada pieza es desplazada por fuerzas invisibles, cuadraditas, graciosas. Aquí lo más gracioso es que las vacaciones se pierden, la casa rodante se hace agujero negro en una narración que avanza a velocidad crucero, sin detenerse a mirar de más: sólo lo justo y necesario.
“Pasea en el laberinto de cuerpos en movimiento, abriéndose camino entre cuerpos de videojuego”, dice el boceto de guión de cine de una película que es lado B de un rostro que aparece en la novela. Más o menos eso es Las rocas y las bestias, un laberinto luminoso, que retumba. La adolescencia se mira, se ausculta los genitales, baila frenética imitando el modo de bailar de la chica linda de la pista, que es otra cosa, de otra dimensión. Es verano, hay sol, pastillas y fluctuaciones del aire entre el dibujo de lo verde. No es una novela de inauguraciones – que el chico que se llama Emilio y que tiene trece años nos cuente su primera experiencia sexual, que se enamore y sufra, que tenga charlas profundas con el personaje que hace de padre – sino de conclusiones: las certezas coloridas se vuelven trastocadas de sentido. En el medio de todo, desaparecemos: y cuando se hace de día, la tormenta se llevó todo. Incluso la vida.
(*) Autor de la novela Hikaru, ganador del concurso provincial de cuentos 2018.
NOTICIAS DE TUCUMAN