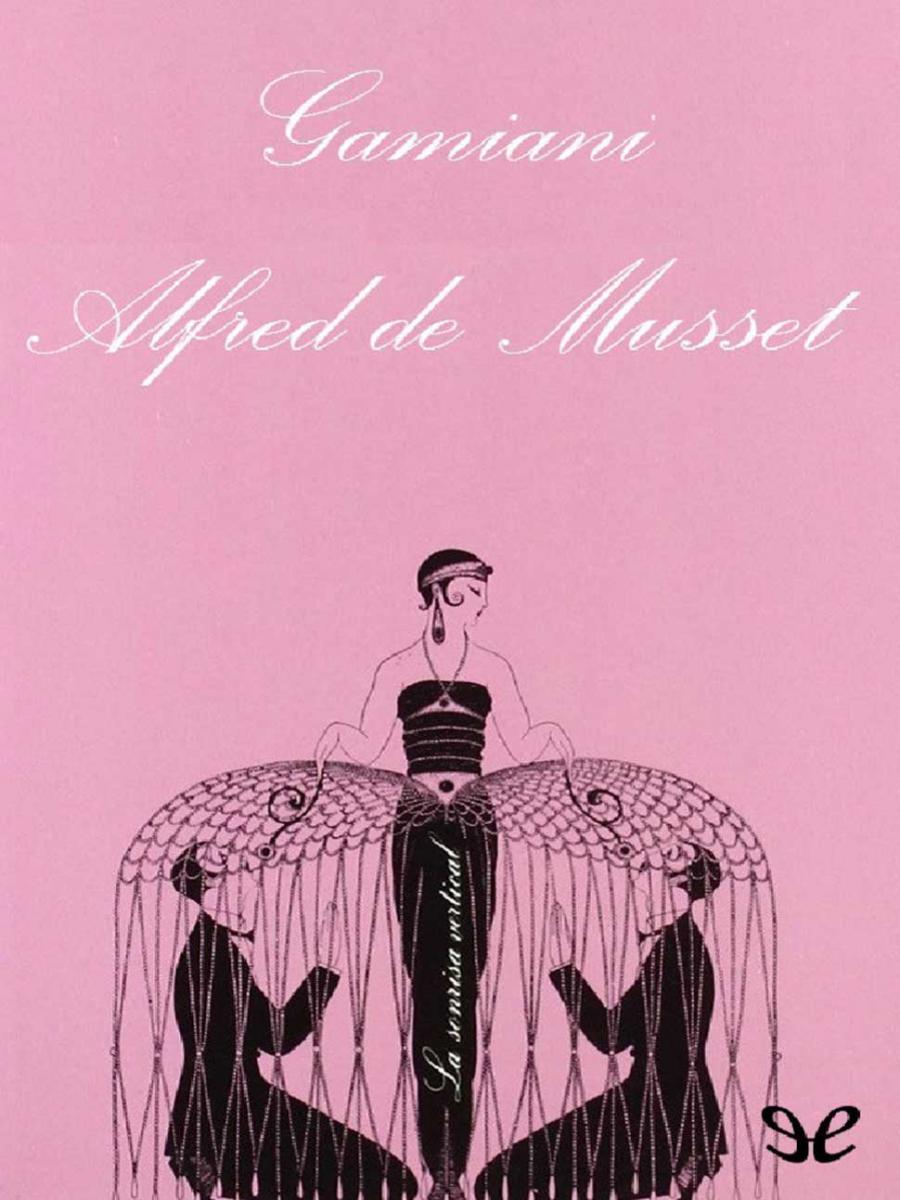Confesiones de un vicioso
“Las lecturas primeras persisten siempre en la memoria, como las huellas de un camino que todavía no sabemos adónde habrá de llevarnos”
Por Sergio Ramírez - Para LA GACETA - Tucumán
El libro que mejor recuerdo de mi temprana adolescencia en Masatepe es La condesa Gamiani. Era un libro clandestino, más bien un cuaderno mecanografiado con pastas de papel manila y cosido con hilo, como los folios judiciales, que amenazaba deshacerse de tan manoseado. Su dueño era un lejano primo por parte de mi madre, llamado Marcos Guerrero, de pelo y barba rizada y ojos de fiebre, como un personaje de D.H. Lawrence, que hablaba arrastrando las palabras con deje algo ronco y cansino. Vivía solitario en una casa desastrada, sus gallos de pelea por única compañía, desde que su hermano Telémaco se había suicidado de un balazo en la cabeza; tiempos en que la gente tenía nombres homéricos.
Marcos Guerrero guardaba la copia a máquina de La condesa Gamiani en un cajón de pino, de esos de embalar jabón de lavar ropa, junto con libros tan dispares como El Conde de Montecristo, Gog, de Giovanni Papini, o Flor de fango, de Vargas Vila. Esa era su biblioteca secreta, y la primera a la que tuve acceso. De modo que mi lectura de La condesa Gamiani, que pasaba de mano en mano entre mis compañeros de la escuela, fue una iniciación, no sólo en el rito de la lectura, sino también en el de la sensualidad. Trataba acerca de una condesa pervertida, refinada en sus juegos sexuales que solía ejecutar no sólo con hombres de cualquier calaña, criados o nobles, y con otras mujeres, sino también con animales, principalmente perros de caza. Sólo muchos años después, en mis correrías por tantas librerías, volví a encontrarme con La condesa Gamiani, que se llamaba, en verdad, Gamiani: dos noches de excesos, y descubrí que aquel libro inolvidable no había sido escrito por una mano anónima, como siempre había creído, pues en ninguna parte del viejo cuaderno se mencionaba el nombre del autor. Era una obrita de Alfred de Musset, no por menor menos deliciosa para un adolescente ansioso de penetrar en los secretos de la carne, con todo lo que entonces tenía para mí de mito y adivinación a ciegas.
Esa sensualidad de las lecturas ha permanecido intacta en mí desde entonces, y se ha trasladado al cuerpo mismo de los libros. Siempre entro en ellos oliendo primero su perfume al abrirlos, y no dejo de recordar con inacabada nostalgia aquellos tomos en rústica de cuadernillos cerrados que era necesario romper con un abrecartas porque en la imprenta no los refilaban, una manera de ir penetrando poco a poco en los secretos de la lectura oculta en cada pliego sellado. Por eso es que desconfío tanto de esas horribles predicciones de un futuro en que no habrá más libros que acariciar y que oler, porque toda lectura será electrónica y esas caricias deberemos traspasarlas a las frías pantallas de cuarzo.
Una señora de mi pueblo de Masatepe, doña Zoila Monterrey, hermosa mujer de risa franca, a cuyo frondoso patio entraba a jugar, me abrió las puertas de la vitrina donde resguardaba sus libros, lectora insaciable de novelas, y me dio a leer Los tres mosqueteros en aquella ediciones a dos columnas de la editorial Sopena Argentina, una vez que me oyó hablar de la película sobre la novela que había visto la noche anterior, en la que Errol Flynn era D’Artagnan. Y cuando se lo devolví leído, me entregó Veinte años después, y así aprendí que nunca hay que pasar de las películas a los libros, que por regla son inferiores aquellas, salvo que se trate de El Gran Gatsby, cuando pueden ser tan buenas, o de El Padrino, cuando pueden aun ser mejores, digo yo.
¿Y qué decir de los clásicos españoles, a los que me fui allegando de la mano de mi madre, profesora de literatura? Lo que uno aprende entonces nunca se olvida, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Tiempos de leer a Manrique, y a Lope, qué tengo yo que mi amistad procuras. Y a Quevedo: nadar sabe mi llama el agua fría. Y las Novelas Ejemplares de Cervantes porque me agobiaba el peso del Quijote, aquel loco que creía saber de vidrio y no salía al campo porque no le cayeran encima los rayos y fueran a hacerlo añicos. El Quijote al que entré luego, ya sosegado el miedo, y para siempre, cuando aprendí que había que leerlo no por sabio, sino por risible, y río siempre al sólo recordar a ese otro loco de adarga al brazo que abre la jaula del león africano en medio del camino mientras todos huyen. Y por ella, mi madre, leí también a Lorca, y a Neruda, y solía recitar a ambos en las veladas de beneficencia, pregúntenme por la Casada infiel y por Farewell, a ver si no los declamo de un tirón.
Las lecturas primeras persisten siempre en la memoria, como las huellas de un camino que todavía no sabemos adónde habrá de llevarnos. Y volvemos a veces a andar sobre esas mismas huellas, volvemos a leer lo leído, volvemos a encantarnos, o nos desencantamos. Recuerdo, por ejemplo, El infierno, de Henry Barbousse, al que regresé años después, encandilado aún por los fulgores que me había dejado su lectura cuando adolescente. Mejor no hubiera regresado. Sentí el libro pobre, lleno de lugares comunes, y sería seguramente porque cada lectura en cada momento está teñida por un aura particular, y por el estado de ánimo que nos domina en ese momento, y que tiene que ver con las carencias, o con los que excesos de la edad.
También me pasó con La madre, de Gorki, tan real socialista la segunda vez, teñido de excesos imperdonables de heroísmo militante, y por eso no he querido volver a Corazón, de De Amicis, porque ya sospecho que me parecerá más lacrimógeno de lo que fue entonces, que ya es bastante decir.
También están los libros desaparecidos, extraviados o robados, que echaremos siempre en falta, como aquel pequeño tomo de la editorial Aguilar con las poesías completas de Rubén Darío, empastado en cuero e impreso en papel biblia, como un misal, que me regalaron una vez las autoridades del Ministerio de Educación Pública porque participé en nombre de mi departamento de Masaya en la eliminatoria nacional de un concurso escolar de declamación. Gracias a ese obsequio aprendí de memoria a Darío, y pude repetir sus poemas desde mis tiempos de estudiante, o contradecir a otros que se precian de conocerlos tan bien como yo, en justas de cantina, o en tertulias hasta el amanecer. Y a Darío siempre regreso con la misma fruición religiosa de aquellos entonces, una lectura sustancial en la que puedo descubrir siempre nuevas aristas, nuevas oquedades, nuevos misterios.También a Chejov regreso con toda confianza, como quien visita una casa a la que se puede entrar sin llamar porque sabemos que la puerta no tiene cerrojo, y lo imagino siempre sosteniendo sus quevedos de médico provinciano para examinar a las legiones de pequeños seres que se mueven por las páginas de sus cuentos y sus piezas de teatro, tan tristes de tan cómicos, y tan desvalidos, repartidos en las 14 categorías del escalón burocrático fijado por las ordenanzas de Pedro el Grande, cada quien vestido con su uniforme de rigor, y todas aquellas mujeres que envejecen mientras esperan.
Son los que me enseñaron a escribir, como O’Henry, también, ahora tan olvidado, pero cuyo cuentos, que repasé tantas veces en aquel tomo de tapas rojas, siguen siendo para mí una lección de precisión matemática, como perfectos teoremas que se resuelven sin tropiezos; qué mejor ejemplo, si no, que Los Reyes Magos. Y lo imagino aburrido en su exilio del puerto de Trujillo en la costa del Caribe de Honduras, adonde había huido después de defraudar un banco y donde escribió su novela De coles y reyes; y Horacio Quiroga y sus Cuentos de amor, de locura y de muerte, que me hicieron aprender que el arte de escribir es tantas veces el arte de suprimir. Y hay otros libros que tampoco se olvidan. La perla, de John Steinbeck, el primero que leí en inglés, como tarea, esforzándome en noches de desvelo con el diccionario Webster de bolsillo, durante aquel curso de verano en al escuela de idiomas de la Universidad de Kansas, en 1966. Y la vez que tirado sobre la hierba bajo un tilo en el Volkspark, de Berlín, en 1973, cerré el ejemplar de La metamorfosis y le dije triunfalmente a Tulita, mi mujer: “ya puedo leer a Kafka en alemán”.
Lecturas infinitas e infinitas esperas por más lecturas. En mi biblioteca de Managua tengo más libros de los que alcanzaré a leer durante mi vida, y sin embargo, cada vez que entro en una librería me domina la avidez de quien no es dueño de uno solo y regreso siempre de cada viaje con las maletas llenas de libros, o me los hago enviar por correo, como la vez que compré en una librería de viejo en Clermont-Ferrand La comedia humana, de Balzac, 30 tomos empastados en amarillo por 900 francos. ¿Qué vicioso desde niño puede perderse de una ganga así?, me dije, y cuando ya cerrado el trato le pregunté al librero por qué una colección tan barata, dio una chupada a su Gauloise y me respondió que porque ocupaba mucho espacio en sus estantes.
Allá él.
© LA GACETA
NOTICIAS DE TUCUMAN